Tenerife
Salimos de Madrid el 4 de Junio, justamente al día siguiente de mi cumpleaños, a las 10 y media de la mañana, rumbo a Tenerife. Dos horas largas después, justamente cuando el viaje empieza a ser moderadamente inquietante se divisa a la derecha la imponente cima del volcán del Teide por encima de unas nubes blancas, impolutas y densas. Al bajar del avión, nos sorprende una brisa más bien fresca, que para mi gusto, es una delicia. Nos transporta hasta el hotel una pequeña furgoneta que a gran velocidad acomete una bajada larga y vertiginosa por una concurrida autovía hacia el Puerto de la Cruz. A la izquierda y salpicando una ladera colosal, multitud de casas de campo y edificios dispares se asoman frente a un océano atlántico de un azul profundo, entre una vegetación exuberante. Llegamos al hotel. Salgo a pasear por las calles de esta ciudad en las que en otros tiempos, los de la guerra civil, mi abuelo, daba clases de canto y dirigía el conservatorio. Todavía conserva Santa Cruz, algunas de esas casas y palacetes románticos del siglo dieciocho con sus cocheras y balcones coloniales. Delicados parques abigarrados de palmeras, dragos y exóticas casuarinas engalanados con bustos y esculturas de personajes ilustres y a escasos metros del hotel, el teatro Gimerá, coqueto e impenitente al tiempo, donde todavía resuenan en las paredes los aplausos y ovaciones de grandes operas y zarzuelas, y en el aire que lo llena, aún se intuye el perfume de señoras emplumadas, narcotizadas por la voz de aquellos tenores al paso de una furtiva lágrima.
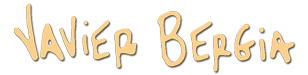


10 febrero, 2023 @ 03:11
I agree with your point of view, your article has given me a lot of help and benefited me a lot. Thanks. Hope you continue to write such excellent articles.
27 febrero, 2023 @ 12:47
For my thesis, I consulted a lot of information, read your article made me feel a lot, benefited me a lot from it, thank you for your help. Thanks!
9 octubre, 2025 @ 07:18
Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you.
9 noviembre, 2025 @ 21:27
obviously like your web site however you have to take a look at the spelling on several of your posts. A number of them are rife with spelling issues and I in finding it very troublesome to tell the truth on the other hand I’ll surely come back again.
12 noviembre, 2025 @ 20:08
I was looking at some of your articles on this internet site and I think this internet site is very instructive! Keep posting.
13 noviembre, 2025 @ 22:48
I was reading some of your posts on this website and I think this internet site is rattling informative ! Keep on putting up.
16 noviembre, 2025 @ 18:41
I have recently started a website, the info you offer on this website has helped me tremendously. Thanks for all of your time & work. “One of the greatest pains to human nature is the pain of a new idea.” by Walter Bagehot.
17 noviembre, 2025 @ 19:59
Hello, Neat post. There’s an issue along with your web site in internet explorer, might test this… IE still is the marketplace leader and a good element of folks will pass over your fantastic writing because of this problem.
23 noviembre, 2025 @ 19:53
Rattling fantastic information can be found on site . “I don’t know what will be used in the next world war, but the 4th will be fought with stones.” by Albert Einstein.
25 noviembre, 2025 @ 21:11
Thank you for your entire labor on this blog. My aunt enjoys engaging in research and it is easy to understand why. My partner and i learn all about the dynamic ways you provide useful tricks through your website and even recommend participation from others on the area plus my daughter is studying a great deal. Take advantage of the rest of the year. You are always conducting a pretty cool job.
11 enero, 2026 @ 01:39
Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me? https://www.binance.com/es-MX/register?ref=GJY4VW8W
17 enero, 2026 @ 20:31
Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you. https://www.binance.com/el/register?ref=DB40ITMB
18 enero, 2026 @ 16:08
Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you.
17 febrero, 2026 @ 08:32
ketocare I really like reading through a post that can make men and women think. Also, thank you for allowing me to comment!
20 febrero, 2026 @ 23:08
Comment: The vivid description of Tenerife’s natural beauty and cultural heritage, particularly the historic theaters and conservatories, reminds me how immersive experiences captivate audiences. Just as Gran Teatro’s performances transport visitors, engaging digital platforms like jollibee777 games create compelling entertainment journeys that resonate long after the experience ends.